mirando un viejo video en youtube
Está ahí. Podés verlo por vos mismo si querés, a un click de distancia. Para el momento en que la cámara llega a su cara, lleva unos segundos dándole pisotones al suelo que marcan el ritmo que respeta, altiva, su guitarra. Barba candado, prolijo afro, remera de un fosforecente anaranjado envolviendo un cuerpo de llamativas y trabajadas líneas. Detrás suyo, en un semicírculo que lo rodea, la banda espera el sutil instante de intervenir. Un golpeteo delicado de la batería es lo primero que salta al oído, seguido bien de cerca por la puntuación de un bajo eléctrico y el bailoteo de un rhodes. De repente, como si el tiempo se frenara por un segundo y se fracturara, lo que sucede desafía toda lógica: una frase, quizás un poema de dos términos, que se repite tantas veces como parece humanamente posible, hasta el paroxismo. Cuando la canción resume su cansino y suave andar, tan relajado como la actitud parsimoniosa de sus intérpretes, ya no quedan dudas de estar en la presencia de un talento idiosincrático como pocos en su era o, mejor dicho, en cualquier era. Son apenas poco más de dos minutos. Tres estrofas, cincuenta y una palabras —incluidas aquellas dos— que le alcanzaron a William Harrison Withers Junior, Bill, para clavarse en la conciencia colectiva para siempre.
La ocasión es un concierto en la BBC londinense en 1973. Para ese entonces Withers estaba atravesando lo que definió como el ajuste más grande de su vida: tenía 35 años y en los últimos tres había pasado de mendigo a millonario con una velocidad inusitada. Esta metamorfosis, hollywoodense en más de un sentido, tuvo la característica particular de nunca llegar a afectar el núcleo vital que hizo a Bill quien era, como se encargó de aclarar durante las décadas que se sucedieron, más a través de sus ausencias que de sus intenciones. Pero en ese momento, en los célebres estudios de la BBC en Piccadilly 1 todo era presente, para Withers uno totalmente auspicioso. “Si sos de un pueblo chico como yo, a veces estar en las grandes ciudades te hace sentir raro. Pero cuando llegás a un lugar así, te das cuenta de que quizás es mejor vivir donde conocés a tus 800 vecinos que en un lugar donde no sabés quién es ninguna de sus ocho millones de personas”. La introducción que Bill hace de “Lonely Town, Lonely Street” es polisémica: por un lado, condensa el eje temático de la canción de groove imposiblemente ajustado que encabeza su segundo disco Still Bill (para entonces un recién nacido, habiendo aparecido en mayo de 1972) pero también es una suerte de somera biografía de su intérprete. Nacido en el pequeño pueblo carbonero de Slab Fork, en West Virginia, Bill fue el sexto hijo de los seis que tuvo una familia de clase un poco menos que trabajadora que se ganaba la vida en las minas. Si no le tocó bajar a los pozos fue por un precoz diagnóstico de asma que a su vez influyó en la principal característica de su infancia, una tartamudez que lo volvió un niño retraído y dócil. Cuando tenía 13 años murió su padre y lo mandaron a unos 16 kilómetros de Slab Fork, a la ciudad de Beckley, donde prosiguió su educación sentimental, espiritual y formal de la mano de su abuela.
“A veces se nos traba la lengua y no podemos decir lo que queremos, así que voy a intentar de nuevo”, se afirma Bill tras un falso comienzo en el que deja notar secuelas de su pertinaz tartamudez, un ejercicio involuntario de sinceridad ante las cámaras de televisión. “Aprendí a amar no por una chica bonita, sino gracias a una señora muy bondadosa que usó sus manos para ayudarme cuando realmente lo necesitaba. Años después me di cuenta que lo que más me gusta de todo lo que he escrito se lo compuse a esta mujer”. “Grandma’s Hands” es probablemente la mejor canción de Bill Withers, es cierto. Concebida como una elegía a su abuela Lula, hace referencia tanto a su crianza religiosa como a la sobreprotección en la que sólo puede envolvernos alguien que realmente nos ama. Se trata de un sentimiento tan extrapolable que cuando en 1974 Barbra Streisand grabó su particular versión a nadie le preocupó que no hablara de Billy sino de Nettie. Sin embargo, un adolescente Withers casi no pudo esperar a cumplir la mayoría de edad para escaparse de West Virginia (y de la estrechez evangelista de su infancia) y comenzar el capítulo más increíble y caleidoscópico de su vida. Ni bien terminó el secundario voló a Florida y se alistó en la Armada, donde desde 1956 se entrenó como mecánico aéreo en medio de la timorata iniciativa de Harry Truman por terminar con la segregación de los cuerpos militares. “Todos los días debía probarle a la gente que no era genéticamente inferior, que sabía cómo drenar el aceite del motor de un avión”, le dijo a un periodista 60 años más tarde, ya convertido él mismo en un abuelo. Fue durante este periplo cuando descubrió que tenía un don. Mientras se encontraba destinado en una base en Guam, Euterpe bajó del Olimpo y le tocó el hombro. Bill siguió las dulces melodías de la flauta de la deidad donde lo llevaran, y la respuesta fue clara: nueve años después de su primer viaje lo esperaba otro que lo depositaría entre las luces de California.
También en Still Bill, probablemente el punto más alto de la producción discográfica de Withers, se encuentra “Use Me”. Nuevamente es la mano derecha sobre las cuerdas de la guitarra la que nos conduce hacia una cadencia irresistible, pero esta vez el clavinet de Raymond Jackson y la poderosa base rítmica de James Gadson y Melvin Dunlap son los que construyen un groove impenetrable pero apocado, que no alcanza a desbocarse cabalgando en un límite muy fino: donde parece a punto de romperse se estira sin dificultad, relajado e intoxicante. Hay aire entre los instrumentos, que entablan un diálogo de engañosa simplicidad llamando a la contradicción: ¿puede la tranquilidad ser intensa? En la vida y en la música de Bill Withers conviven sin dificultad ambas sensaciones. De otro modo sería difícil explicar que en medio de su rutinario trabajo ensamblando inodoros de avión para la Weber Aircraft afinara su habilidad compositiva a punto tal que su demo (que había financiado dólar a dólar con las ganancias de su tarea diaria) cayera en manos de alguien que pudo sentir en sus canciones aquel fulgor. Ese hombre era Clarence Avant, pujante empresario discográfico que por esos días probaba suerte al mando de Sussex Records. Empezaba así la relación más duradera y contradictoria de Bill, la que tuvo con la industria discográfica. Como en casi cualquier historia, el comienzo fue idílico. Avant contrató a Booker T. Jones y sus célebres M.G.’s para que produjeran el disco y cuando Withers, recién salido de su turno en la fábrica, llegó al estudio creyó que la sesión era para otro cantante. Pero doce horas (y varios meses) después nacía una colección eterna de canciones. Se llamó Just As I Am: tal como soy. Bill posó para la tapa durante un recreo de su trabajo, y hasta sus compañeros pensaron que todo era una broma. Pero el 3 de noviembre de 1971, recién despedido de Weber, Withers tocó “Ain’t No Sunshine” en The Tonight Show. Poco antes era un autodidacta que escribía entre inodoro e inodoro y tocaba por monedas en bares de mala muerte. Ahora nacía una estrella a la que el mercado usaría hasta que usó todo lo que (él) podía.
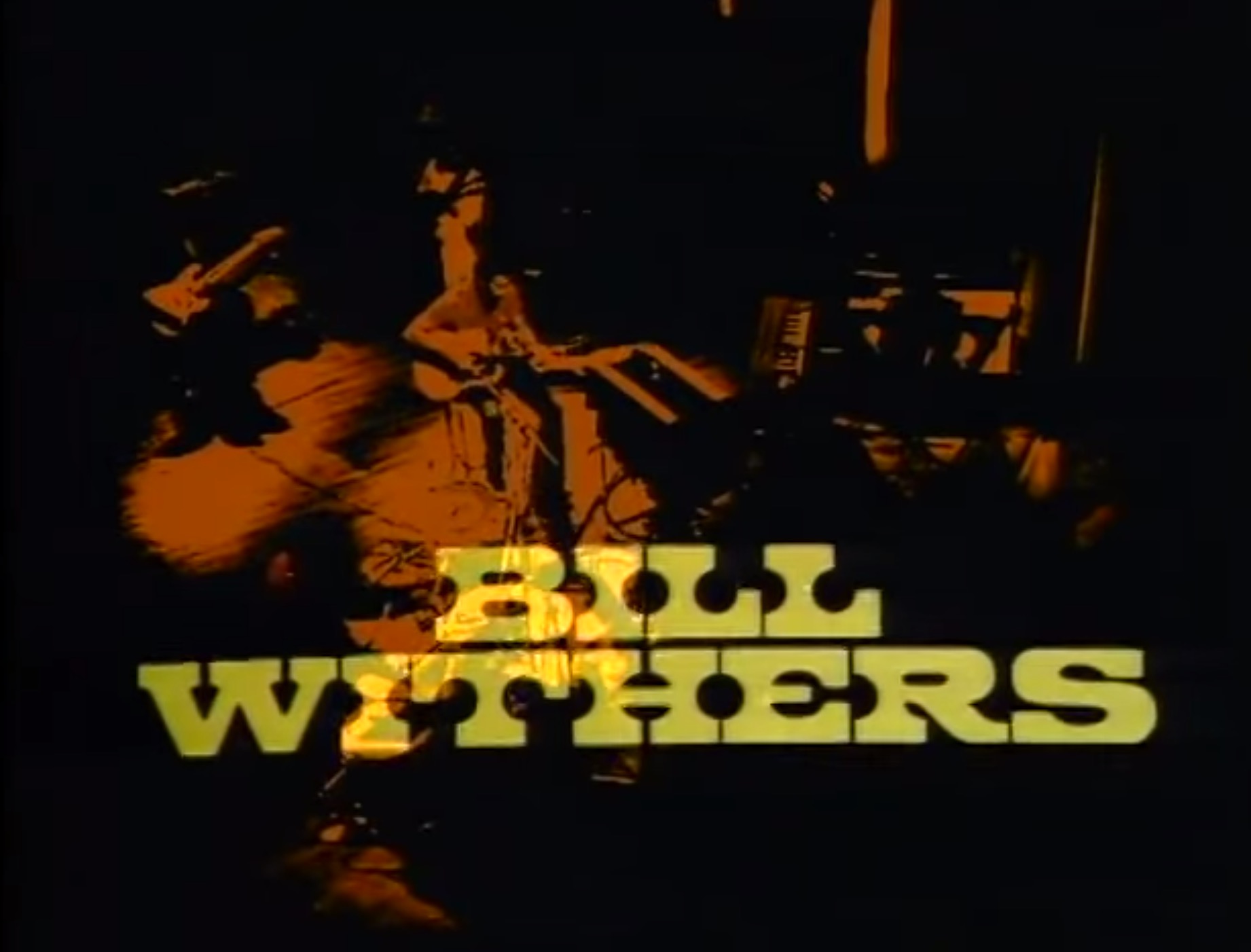
De 1971 en adelante, Bill Withers se convertiría en una presencia ubicua en la conciencia musical de la época, de manera tal que sería imposible no dejarlo entrar en la vida de quienes transitaron aquellos tiempos. “Ain’t No Sunshine” se llevó un Grammy, “Grandma’s Hands” se convirtió en un himno a las abuelas alrededor del globo y su segundo disco lo catapultó a la estratosfera. En el medio, Bill nunca cambió su idiosincrasia, aquella que hizo que no renunciara a su trabajo aún cuando ya tenía una carrera como cantante. Conformó una sólida banda a partir de los colaboradores con los que había trabajado en Still Bill: Jackson, Gadson y Dunlap, junto con el guitarrista Benorce Blackmon (reemplazado en Londres por Snuffy Walden) se escindieron de la Watts 103rd Street Rhythm Band en la que pernoctaban para amalgamarse con la música de Withers pero sobre todo con la manera en que esta debía ser transmitida. En sus manos, el groove se transformó en sentimiento y las canciones tomaron el cariz que las hizo distintivas. Si en su encarnación original eran ecos de sensaciones universales como el amor, el desamor, el dolor y la felicidad, con la ayuda de este quinteto —que completaba la percusionista Bobbye Hall, que tampoco aparece en la sesión en la BBC— trascienden hacia lo físico. Se vuelven bailables, rítmicas, contagiosas, crecen y se amplifican. Apoyándose en la solidez de su grupo, Withers encaró una incansable ronda de conciertos que terminó de forma legendaria en su disco en vivo Live At Carnegie Hall, que se grabó a fines de 1972 y salió al año siguiente. Se trata de la consolidación total de su propuesta musical, y la aprovechó para dejar un crudo testimonio de su visión política: “I Can’t Write Left Handed”, composición hasta allí inédita en la que relata la historia de un soldado que perdió su brazo en Vietnam, es el reflejo de la profundidad que podía alcanzar su poesía cuando iba más allá de las canciones de amor. Esta faceta politizada sería aún más evidente en 1974, cuando fue uno de los intérpretes que amenizaron la histórica pelea Rumble In The Jungle entre George Foreman y Muhammad Ali en el festival Zaire 74. En ese momento Bill se encontraba en un impasse con Sussex por la falta de pago de sus regalías, lo que le impedía grabar nuevas canciones. Además, el peso de la fama había caído sobre su vida romántica: un breve y turbulento matrimonio con la actriz Denise Nicholas terminó en escándalo, con acusaciones de violencia de género y un Withers que afirmó haberse casado “para mostrarle a todos en casa que podía estar con alguien de Hollywood”. Las sacudidas de este remolino darían lugar a dos eventos, cada uno de ellos clave a su manera. Sussex terminó por fundirse en 1975, y el contrato discográfico de Bill pasó a CBS. Pero antes dejó un ignorado y eterno testamento, el duro cuadro de situación que fue su cuarto álbum +’Justments. En su portada es retratado escribiendo una especie de manifiesto: «en ciertas situaciones haremos el bien, en otras actuaremos mal. Ayudaremos a algunas personas y lastimaremos a otras. En el camino, tendremos que hacer algunos ajustes». Por primera vez Bill interpreta una canción escrita por otra persona: “Can We Pretend” —un llamado a la reconciliación en medio de la tormenta— lleva la firma de Denise Nicholas.
Tal como había aprendido a tocar el piano para escribir la bellísima “Lean On Me” que sería eternizada por generaciones, Withers debió aprender a vivir con una nueva faceta de su fama: la presión de las discográficas. Si en Sussex lo dejaban hacer lo que quería, CBS fue mucho menos complaciente. La idea que tenía el sello para él era profundizar en su potencial radiable, romántico y pop, y es lo que puede verse en su siguiente álbum Making Music (1975). Una tapa inexpresiva —hasta allí Withers se encargaba de la estética de sus álbumes como una suerte de cantante-compositor-manager— que envuelve una colección de canciones entre las que aún sobreviven algunas escritas con su grupo anterior (como la funky “The Best You Can”, en cuyos arreglos plásticos se esconden resabios de la autenticidad de otrora) pero donde también empiezan a aparecer los compromisos artísticos que marcarían el tortuoso paso de Bill por las grandes ligas. Pasaron tres discos en la misma cantidad de años hasta el primer éxito de esta alianza, que estaba condenada desde el principio: “Lovely Day”, que abre Menagerie, de 1977, parece la última vuelta de un cantautor que se subsume a ser intérprete de las ideas de otros. Años después Withers los llamaría despectivamente blaxperts, enojado porque una serie de tipos de traje anónimos y (sobre todo) blancos le quisieran enseñar a él, un pibe de un pueblito minero del sur segregado, lo que era ser negro. “¿Me vas a venir a contar la historia del blues? ¡Yo soy el blues!” le dijo a un entrevistador en 2005, la misma bronca sostenida por treinta años de discriminación disfrazada de malentendido. Era fácil para él identificar la hipocresía, el artificio. Como alguna vez se autodefinió, había aprendido a vivir antes que a cantar. Años en la pobreza profunda, creciendo en el Estados Unidos del más acendrado racismo, engullido por el vientre mismo de la máquina en sus milicias y sus trabajos mal pagos, lo habían dotado de una coraza impenetrable hecha de firmes principios. Con el tiempo fue dándose cuenta de que se había traicionado a sí mismo escuchando a millonarios de inteligencia dudosa que le pedían que hiciera un cover de Elvis Presley para recuperar algo del lugar que había perdido en el terreno insólito de los charts de popularidad. Entonces volvió a ser aquel muchacho circunspecto y retraído. Se refugió de nuevo, ahora en su casa de las montañas californianas, donde lo único que cambió fue el contexto. Su personalidad siguió siendo la misma, auténtica y transparente en su intransigencia. Junto a su segunda esposa Marcia se encargaron de poner en orden sus cuentas y su familia. Tuvieron dos hijos y para la época en que Withers finalmente decidió cumplir, a regañadientes, su contrato con la CBS dándoles un último álbum (el alicaído Watching You Watching Me de 1985) ya estaban listos para pasar a lo próximo o, mejor dicho, para volver al principio y recuperar lo que el sistema les quitó, pero haciendo usufructo de lo que el talento de Bill les había legado: una existencia cómoda, sin exigencias ni mandatos ajenos. Sólo el placer del devenir como guía. Nunca más trabajar para vivir, ni vivir para trabajar. Sólo vivir.
Withers pasó la mayor parte de los últimos 35 años de su vida en la privacidad de su hogar, rodeado de su familia y sin demasiado interés en volver al mundo musical al que tanto le había dejado, pero que se había llevado también tanto de él. Su carrera en la industria se extendió por una década y media y prohijó una serie de canciones que se clavaron en el inconsciente colectivo de modo tal que fueron replicadas por versiones, películas, series y comerciales de televisión de forma incesante. Todo esto le importó poco a Bill, ya que apenas sirvió para abultarle la chequera que le permitió vivir en el anonimato voluntario. En algún sentido, volvió a ser el pibe sureño del campo, con la diferencia de que caminando por las calles de Beverly Hills se sentía tan anónimo como cualquiera. Renuente a los tributos a su figura, reapareció sin embargo en 2015 para una memorable inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll durante la que no rompió su hiato escénico más que para dar un discurso tan hilarante y cáustico como descarnadamente honesto. Cada aparición pública despertaba la misma pregunta: ¿volvería a tocar alguna vez? En el que es quizás el relato definitivo sobre su vida, el documental Still Bill de 2009, había respondido a esa pregunta de manera casi definitiva. “Estoy tratando de encontrar una razón. No es que sea vago, pero estoy esperando la oportunidad de sentirme motivado, aunque más no sea por el hecho de ponerme a hacer algo”. La música había aparecido para él como un deseo súbito y subrepticio, una inspiración atronadora que tomó su vida por asalto y lo devolvió converso. Entonces llegó la maquinaria industrial y ese ansia se transformó en un engranaje más de un sistema infausto que deglute a las almas sensibles para exprimirles hasta la última gota de autenticidad, conformándolos a medirse en una matriz en la que muchos otros han sido envasados antes. Bill Withers supo muy tempranamente que él y sus canciones habían roto cualquier molde, porque había volcado su corazón y —sobre todo— sus vivencias en ellas. No muchos pueden decir que han atravesado más de una vida en la misma existencia, y muchos menos que pudieron hacerlo como quisieron, retirándose en sus propios términos. Con él se fue uno de los últimos de una casta cada vez menos común: la de los hombres auténticos, criados a pesar de carencias de todo tipo (económicas, emocionales, educativas, de información) y que supieron salir adelante porque una fuerza de voluntad inusitada y arrasadora los asistió en su viaje por la vida. En su oscilante camino, Bill se llevó consigo aprendizajes diversos, que fueron el equipaje con el que se pertrechó en el ansia de domar lo inasible y comprender el misterio mismo de la existencia. La respuesta a esa incógnita eterna quedará con él para siempre, pero los que lo escuchamos alguna vez pudimos atisbar partes de ella a través del poder sincero y sabio de sus canciones.