una cadena de recuerdos
«Si pensara en lo cruel que es este mundo, probablemente me suicidaría después de un tiempo. Si pusiera mi energía en pensar en eso, no tendría fuerzas para hacer música.»
John Frusciante, en Funky Monks (1992)
Está muerto. El Chateau Marmont es —como para otros antes: ese lugar de excesos, falso glamour y perdición— su tumba. A diferencia de él, que parece no entender su estado terminal, nosotros lo sabemos. Porque hay un testigo. El tipo se llama Robert Wilonsky. Escribe para un diario de Los Angeles. Se termina 1996. Pasaron cuatro años y medio desde que una noche, a nueve mil kilómetros, John le dijo a sus compañeros que se volvía a California para morir. ¿Viste la famosa cima del mundo? Bueno, él se bajó ni bien sintió que el aire se ponía más delgado arriba. Y las voces. Las voces que le decían que no iba a poder, que se tenía que ir. Las voces lo persuadieron de que su vida había terminado. Las voces, todo el tiempo, en su cabeza. Para acallarlas, John se inyecta. El ritual de la aguja lo tranquiliza, la inminencia del mullido confort vacío, del viaje. Primero el polvo, después el fuego, al final el líquido. Todo para adentro, para que adentro no haya nada. John Frusciante tiene veintiséis años, y su trayecto de la cúspide al cajón está por completarse.
Pero antes está Wilonsky, que ve esto: «sus dientes superiores han desaparecido, reemplazados por esquirlas blancas que asoman entre encías podridas. Los de abajo, amarronados y transparentes, parecen listos para caerse si tose fuerte. Sus labios están pálidos y secos, cubiertos con saliva espesa como dentífrico. El pelo está pegado a su cráneo y las uñas, o los espacios donde deberían estar, ennegrecidas por la sangre. Sus pies, tobillos y piernas están llenos de quemaduras de cigarrillo. En la piel se ven moretones, cicatrices y costras». Dice cosas como «“un día decidí: ‘voy a ser un drogadicto’ y ahora soy feliz”» y cosas como «“los que me conocen saben que cuando no me drogo estoy vacío, pierdo la chispa, mi personalidad”». En una semana lo echarán del Marmont. La semana siguiente pasará lo mismo en un hotel vecino, el Mondrian. Nadie sabrá dónde fue a parar. Lo darán por muerto. John, apunta Wilonsky, también tenía reservada una opinión para las pocas personas que aún se preocupaban por él. «“Ellos son los que le temen a la muerte, pero yo no. A mí no me importa si vivo o muero”»1.
Una parte la vimos todos, y si no la vimos todavía podemos verla. En 1993, poco después de tomar la decisión de abandonar el mundo que conocía, dos amigos de Frusciante (el actor Johnny Depp y el cantante de los Butthole Surfers Gibby Haynes) filmaron su estilo de vida en un “documental” que llamaron Stuff. Las guitarras miran a las paredes y las paredes, pintarrajeadas con lemas perturbadores, miran a la cámara. John está tirado en un sillón, desvanecido, desvaneciendo. El lugar es, era, su casa en las colinas de Hollywood. Hay basura por todas partes, y casi puede sentirse el hedor de la muerte en los recorridos de la cámara por los pasillos, el baño, la cocina. Todos los ambientes convertidos en uno desprolijo, sucio, triste y final. Pero su cuerpo aguantó tres años más. De lo que pasó en el medio no fuimos testigos, aunque servirá como intento de explicación. La cuestión es que John Frusciante no murió: sólo se transfiguró. Descubrirlo le costaría mucho, quizás demasiado.
Primero fue la muerte. En octubre del ’93, John tocó en el Viper Room, uno de sus antros favoritos, con su amigo River Phoenix. Se habían conocido gracias a la promiscua vida de Hollywood, que —como el viento— suele amontonar a los que tienen hábitos parecidos en un remolino descontrolado. 2 River llevaba tres meses sobrio. Pasó por la casa de John a visitarlo y terminó quedándose. Varios días en vela después, cuando apareció en el boliche, estaba irreconocible. Al terminar su show, y mientras una banda formada por habitués del Viper (entre ellos Depp, dueño del lugar, y Haynes) hacía lo suyo, River se sintió mal. Lo sacaron del lugar, pero sólo llegó a la vereda, donde convulsionó hasta que su cuerpo no dio más. Tenía veintitrés años. Mientras su amigo se moría en plena Sunset Strip, mientras todos lo buscaban, John no aparecía por ningún lado. Lo encontraron al rato, escondido en su casa, ese aguantadero infame. Nunca contó dónde estaba en ese momento. No volvería a subirse a un escenario por un buen tiempo.
Después fue el fuego. Hacía unos meses que John se había quedado, ahora sí, solo. Sin las voces, pero también sin Toni, su musa. Se habían conocido antes del despegue de los Red Hot Chili Peppers, la banda gracias a la que su vida se transformó en la de John Frusciante, estrella de rock. Toni lo ayudó a atravesar ese cambio. John exigía que ella lo acompañara en las giras, en abierta violación a una regla establecida por el grupo. Se encerraban en su cuarto de hotel a pintar, improvisar (él tocaba el clarinete, ella la flauta) y escribir. Pero esa noche en Japón —esa noche en la que soltó amarras— también nació un vacío al que John colmó con drogas. Toni aguantó lo que pudo. Verlo así le dolía demasiado. Cuando se mudó a New York, «“la casa estaba perfectamente normal, ordenada”»3. En cuestión de semanas John destrozó todo. La única actividad que lo sosegaba era pintar, pero se volvería su perdición. Un día cualquiera, el cuarto donde dejaba los óleos y aerosoles se incendió. Hubo una explosión, que despertó al dueño de casa justo a tiempo para salvar su vida. Al día siguiente, huyó a New York a reunirse con Toni. Sus guitarras quedaron entre los restos; se las robaron. No le importó demasiado.
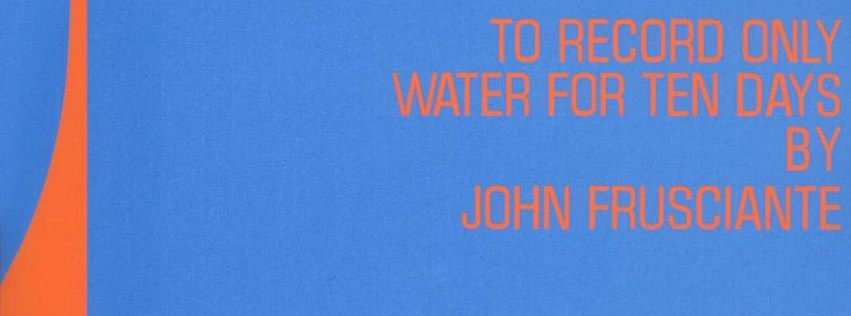
Sin embargo, hubo música. Grabados en su nueva casa de Venice Beach, Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt de 1994 y Smile From The Streets You Hold, de 1997 documentaron su estado mental. En el ’94, para promover su álbum debut, John fue entrevistado por la señal holandesa VPRO. Habían pasado dos años sin señales de él. Pelilargo, cadavérico, no recuerda al guitarrista de los Peppers: es un Syd Barrett desaliñado. Ambas cosas parecen intencionales. “[La heroína] es una manera de ponerte en contacto con lo bello en vez de dejar que la maldad del mundo corrompa tu alma”, afirma, dejando a su entrevistador en silencio. Estaba a punto de tocar fondo cuando supo que había expiado sus fantasmas y desapareció una vez más. No hay moraleja, sólo esto: en la clínica psiquiátrica Las Encinas, de Pasadena, John se limpió. Su cuerpo, palimpsesto de sus abusos, era la víctima principal. Sus brazos —llenos de abscesos— fueron reconstruidos. Las astillas en su boca reemplazadas. Fortalecido el exterior, el interior despertó a una nueva claridad. Tenía veintiocho años y había sido un drogadicto los últimos tres. Quizás era tiempo de dar vuelta los términos. Tiempo de escuchar otras voces.
En 1998, los Red Hot Chili Peppers atravesaban su propia crisis de identidad. Los años en los que Dave Navarro reemplazó a Frusciante fueron oscuros y depresivos, lejos del clima de amistad que caracterizó al cuarteto desde el principio. La parábola del rock star se había completado: de la lujuria a la euforia a la miseria, el grupo volvía a quedarse sin guitarrista. Entonces Flea —la única razón por la que John había resistido un año antes de irse de los Peppers— visitó a su amigo, que había salido de la clínica débil, pero rehabilitado. Le llevó una guitarra de regalo y le pidió que se les uniera. Sus lágrimas prefiguraron que la reinvención espiritual de John Frusciante acababa de comenzar. Ya no esperaba morir en el Chateau Marmont. Estaba vivo, volviendo a conectarse con un mundo al que había rechazado para aprender cosas que no podían enseñarse de otro modo. Pasaría un año escribiendo un disco (Californication: una meditación sobre los efectos de la fama en las personas, una autobiografía a ocho manos) y dos de gira por el mundo para presentarlo. Todas esas cosas que antes odiaba se volvían su alimento. Mientras, él escuchaba, y aprendía. Y seguía creando.
Diez días limpiando tu cuerpo para volverlo susceptible a la voz que viene del más allá. Para John no había dios, pero sí espíritus. Los mismos, quizás, que habitaban las voces que lo atormentaban de joven, ahora reaparecidos como portadores de enseñanza e inspiración. No hay secreto ni contradicción en creer que algo pueda repetirse, pero cambiar: los que cambiamos somos nosotros, y entonces nuestra percepción se aclara, se vuelve canal. «“Tiene que ver con llegar a un estado de apertura […] de forma tal de encontrar una pureza que no tiene que ver con esta dimensión”», dirá4 tratando de explicar el peso filosófico y espiritual de To Record Only Water For Ten Days, su tercer disco solista de 2001. Grabado en los momentos en los que la agenda de los Red Hot Chili Peppers se lo permitió —en su casa o en cuartos de hotel— funciona como una especie de espacio de meditación, una línea directa a esas voces que antes le decían que debía escaparse o morir y hoy le cantaban pidiéndole que se purgara para seguir adelante. “No desperdiciás tu tiempo yendo hacia adentro”, canta en “Going Inside”. “Aprendés a entender quién te está mirando, y quién reside en tu cuerpo además de vos”5.
Como álbum es cambiante: por momentos melancólico, por otros misterioso, a veces radiante. Como manifiesto, sin embargo, es directo, claro. John parece estar llevando su corazón a la cinta. Canta bien cerca del micrófono. Es, a la vez, delicado y firme. En el falsete de “Fallout” (“fui llevado lejos y solo por este camino donde los días se adhieren a lo que está mal”6), en el eco fantasmal de “Invisible Movement”, hay muchas voces que son una sola, la de un tipo que ha vuelto a encontrarse: “tiempo extra cuando pensás que todo se terminó, viviendo la vida cuando te arrastraste a morir”7. En To Record Only Water For Ten Days convive un compendio de enseñanzas, reflexiones de alguien que vio —quizás aún ve— ambos lados y transparenta lo que sabe mirar. Solo en un cuarto, con sus guitarras y su voz, canaliza sus infiernos privados. Esos que le mostraron que lo que más importa está de este lado, aunque nunca le temiera al otro. O en sus palabras, “mostrame miedos desenfocados disfrazados, que eso me demuestra que debo vivir para morir”8. Convertido en un asceta, un misterio para los buitres del show business que solían verlo en todas las fiestas de Los Angeles, John se entregó a su arte. Eso, claro, incluía rozarse con el jet set hollywoodense (como cuando Vincent Gallo dirigió videos de los quince temas del disco) pero él estaba en otro plano, sin importar quiénes quisieran seguirlo.
Es fácil decir que John Frusciante se convirtió en un místico cuyas excentricidades reemplazaron a sus excesos. Quizás sea el camino que muchos empleen al intentar explicar el arco en el que encerró su carrera. Pero eso anularía el tiempo transcurrido, y en ese acto se llevaría puesta una búsqueda artística que pervivió incluso los peores momentos de su escarceo con las drogas. A través de toda esa (auto)destrucción, John siempre intentó crear, pero no como un escape o un subterfugio. Intentó crear porque es lo único que le sale, lo único que lo conduce a través de cualquier laberinto que le toque atravesar —la mayor parte de ellos, como nos pasa a todos, creados por uno mismo— y lo único que importa. Una vida consagrada a responder la más difícil de las preguntas: ¿qué es el arte? Si tomáramos To Record Only Water For Ten Days como guía a lo que piensa su creador, el arte y la vida serían, en esencia, lo mismo. Uno vive para crear, y crea para vivir. En el medio experimenta, y todo lo que pasa informa y nutre esa búsqueda de manera tal que aunque nadie lo entienda (o lo quiera entender) las pistas para saberlo todo están ahí, en lo único que queda de nosotros después de que nos vamos de este mundo.
Dejarle una celda a mi mente solitaria
seguir fluyendo en un simulacro
Sigo aferrándome a mí mismo
Sé humilde, hacelo lentamente
como yo lo soy en público
aún aferrándome
a la celda de espacio que me contiene9
-
“Blood On The Tracks”, Robert Wilonsky, New Times LA [hoy Phoenix New Times], 12/12/1996. Esta y todas las traducciones son propias. ↩
-
Lo que sigue lo contó Bob Forrest en su biografía Running With Monsters (Penguin), de 2013. Nadie disputó esta versión. ↩
-
Este textual —y todo lo que cuento en este párrafo— está en una gran nota de Tuomas Karemo a Toni Oswald para el site yle.fi del 1/10/2018. ↩
-
“Water Music” en Rock Sound #21, 2/2001. ↩
-
«You don’t throw your time away going inside; You get to know who’s watching you; and who besides you resides in your body». ↩
-
«Carried thru this road so far alone; Days glue themselves to what is wrong». ↩
-
«Extra time when you think it’s all over; Live a life when you’ve rolled over and died». ↩
-
«Show me unfocused fears in disguise; It shows me I must live to die», “In Rime”. ↩
-
«Leave my lonely mind a cell; keep flowing on a drill; I keep holding on to myself; Be humble, take it the slow way; as I’m aloud; even holding on my cell of space that holds me», “The First Season”. ↩